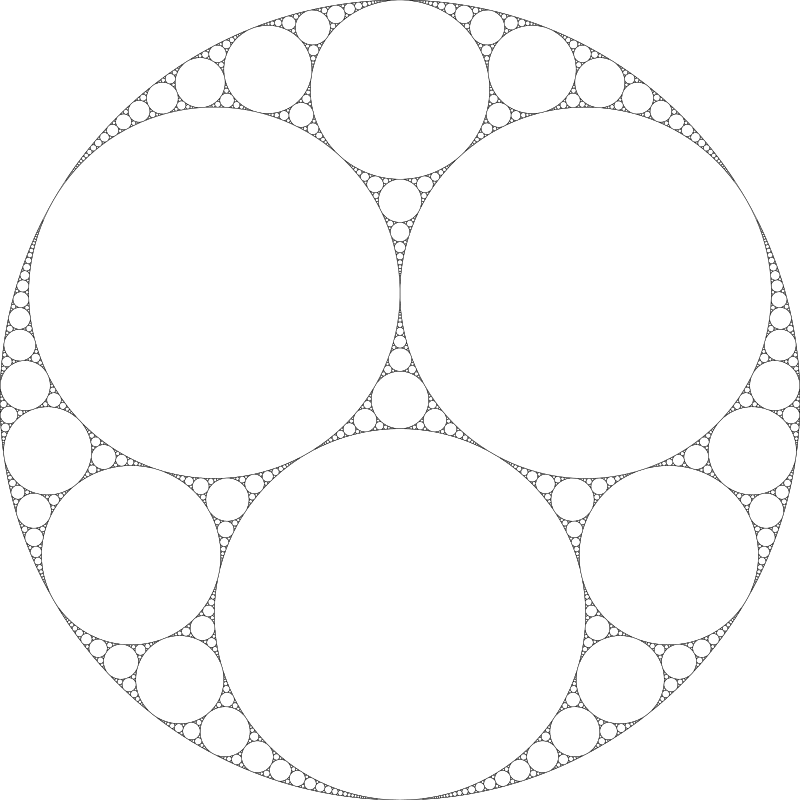Los juegos de ingenio y los
acertijos matemáticos son una excelente herramienta de estímulo y divulgación
de las matemáticas. Todos nos hemos enfrentado en alguna ocasión a un reto matemático,
y el esfuerzo invertido en la búsqueda de la solución, se ve recompensado una
vez que se resuelve, con gran satisfacción y una extraña sensación de felicidad.
 |
| Sangaku |
En esta entrada
queremos mostraros un tipo de desafíos matemáticos, los sangakus. Los sangakus, cuyo significado
literal es “tablillas matemáticas”, son unas tablillas de origen japonés que
contienen problemas matemáticos, principalmente geométricos. Estas tablillas se
depositaban en templos y santuarios como ofrendas votivas a los dioses, o como
retos destinados a los visitantes de los edificios sagrados. Estaban escritos
en en kanbum, una forma antigua de japonés, y esencialmente fueron creadas
durante el período Edo o período Tokugawa, que es una división de la historia
de Japón que se extiende desde el año 1603 hasta el 1868.
 |
| Sangaku colgado en 1854 en el Santuario Sugawara Tenman. |
De las 2625 tablillas
de este tipo que se supone que existieron, única- mente se conservan 884. La
tablilla sangaku más antigua que se conseva proviene de la prefectura de
Tochigi (al norte del actual Tokio) y data de 1683, aunque el primer sangaku
del que se tiene conocimiento es de 1668, y fue mencionado por el matemático Yamaguchi Kanzan (1781-1850).
 |
| Sangaku del Sexteto de Soddy |
La mayoría de los
problemas que aparecen en los sangakus están relacionados con la geometría
euclidiana, y más específicamente sobre círculos, elipses, esferas, cuadrados,
triángulos, conos, cubos y volúmenes de diversos sólidos. También se encuentran
temas algebraicos, como sistemas de ecuaciones y ecuaciones diofánticas
simples. Se podría considerar que una gran parte de estos problemas entrarían
en la categoría de la matemática recreativa, necesitando para su resolución
resultados sencillos como el Teorema de Pitágoras y conocimientos de semejanza
de triángulos. No obstante, algunos requieren de teoremas más complejos como el
Teorema de los círculos de Descartes, o incluso se adelantan a
famosos resultados occidentales como el Teorema de Malfatti, el Teorema de Casey o el Sexteto de Soddy.
A continuación os dejamos algunos
ejemplos para que os podáis entretener y divertir con su resolución:
Sangaku 1: Pertenece a
una tablilla matemática de 1824 encontrada en un templo de la prefectura de
Gunma. Dice así: “Las tres
circunferencias de la figura son tangentes entre sí y también a la recta
horizontal, calcúlese la relación entre los radios de las tres circunferencias”.
Solución:
Si denotamos por r1, r2
y r3 a los radios de las circunferencias C1, C2
y C3, entonces
Se puede resolver aplicando el Teorema de
Pitágoras.
Este problema es un
caso particular del problema de las cuatro circunferencias tangentes de
Descartes cuando la cuarta circunferencia tiene curvatura cero.
Sangaku 2: Aparece en una tablilla del templo budista de Abe Monju-in, en la prefectura de
Tokushima, y data de 1877. El enunciado dice: “Considérese un triángulo equilátero de lado t como se muestra en la
figura, un cuadrado de lado s y un círculo, que se tocan entre sí dentro de un
triángulo rectángulo ABC cuyo cateto vertical es a. Encontrar t en función de a”.
Solución:
El valor de t es:
Sangaku 3: Este problema pertenece a una
tablilla matemática colgada en el santuario Katayamahiko, en la prefectura de
Okayama, en 1873. Dice: “Sea un campo con
forma de triángulo rectángulo ABC, con AC = 30 m y BC = 40 m. Como se muestra
en la figura, se quiere trazar un camino DEHKJIGF de anchura 2 m y de forma que
los tres trozos de campo que quedan tengan la misma área. Encontrar BE, DE, HC,
JC, AI y FG”.
Solución:
BE = 21,77 m; DE = 16,33 m; HC = 16,23 m; JC = 10,96 m; AI =
17,04 m y
FG = 4,87 m.
Sangaku 4: Y por último, os dejamos un sangaku algebraico del santuario
Hioki-jinja que dice: “Se tienen dos
cubos, A (el más grande) y B. La suma de los volúmenes de A y B es 4463 shaku
(80499 cm3) y la diferencia entre los lados de A y B es 4 sun (13.2
cm). Encontrar la longitud del lado de B”.
Solución:
Sean a y b las longitudes respectivas de los lados de los
cubos A y B, entonces
a = 39,6 cm y b = 26,4 cm.
En las últimas décadas se ha producido un renacer de los
sangakus, e incluso los profesores en Japón están haciendo uso de ellos para
enseñar geometría a los estudiantes. ¡Sin duda es un enfoque más que atractivo!
 |
| Nuevo sangaku colgado en el Santuario Kasai en el año 2009 |
En la web de culturacientifica.com encontraréis mucha más información relativa a la historia de
los sangakus, así como más ejemplos de los mismos.