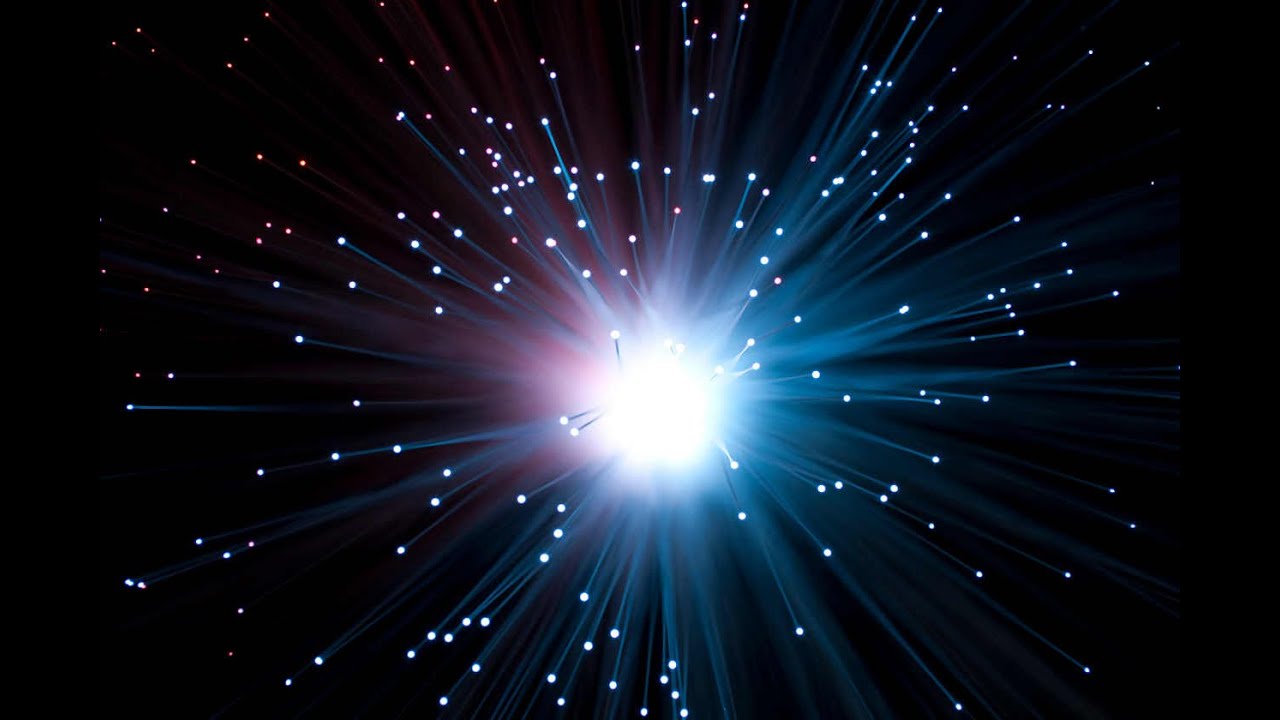Al-Jwarizmi y la Matemática árabe.
En
entradas anteriores hemos tratado sobre números arábigos, nombrando de pasada a
Al Juarismi. Sin embargo, este personaje, de los más importantes para el
desarrollo de las matemáticas, bien merece entrada propia.
Tristemente,
no podemos dar muchos detalles sobre su nacimiento. No sabiendo si quiera dónde
lo hizo; algunos historiadores lo creen natural de la región de Corasmia (la
actual Uzbekistán, si se prefiere), mientras que otros aseguran que nació en
Bagdad. Lo que sí sabemos es que vivió y trabajó en esta última ciudad a
principios del siglo IX.
Dadas
estas señas, alejémonos de Al Juarismi un momento, y pongámonos en situación
sobre su época y entorno. Tras el fin del califato Omeya, la dinastía abasí erige
su capital en Bagdad. Allí, invierten grandes recursos en acrecentar el nivel
tecnológico y cultural. Se rescatan conocimientos antiguos de Mesopotamia, se
traducen textos griegos sobre matemáticas y filosofía, e incluso se incorporan a
la mezcla saberes de la India.
Bajo el reinado del califa Al-Mamun se forma la llamada “casa de la
sabiduría”. Esta institución se dedicó a la recopilación y traducción de
textos, así como a la investigación en matemáticas, astronomía, medicina, química
y demás ciencias de la época. Fue, en definitiva, el mayor esplendor científico
y cultural del mundo árabe, y uno de los mayores del mundo. Se cuenta incluso
que los ejércitos árabes cambiaban prisioneros por libros con que llenar su
biblioteca.
Tristemente, las hordas mongolas arrasaron Bagdad en 1258, destruyendo
la biblioteca y condenando al olvido libros irremplazables.
Cabe mencionar, bajo el riesgo de irse demasiado por las ramas, que en
torno a esa época se fundó nuestra universidad (para quien no lo sepa, este
blog es parte de la universidad de Valladolid, en España), cuyo escudo lleva el
emblema “sapientia aedificabit sibi domun”. Una traducción de esto viene a ser
“la sabiduría se construyó una casa”, con que pudo reparar su pérdida de domicilio.
Dicho esto, podemos volver de una vez con Al-Juarismi:
Este matemático no destaca por descubrimientos notables, sino que por
los libros que escribió. Como ya se ha dicho, en la casa de la sabiduría
convergieron textos árabes, griegos e hindúes; textos que Al-Jwarizmi supo
hilvanar para crear lo que hoy conocemos por álgebra. Antes de hablar sobre sus
obras, recordemos que fue él quien introdujo los números hindúes (mal llamados
arábigos) en las Matemáticas árabes, con lo que además de sus libros le debemos
nuestros números.
Se cree que escribió más que eso, pero sólo se conservan 5 de sus
obras. Estas tratan sobre aritmética, geografía y astronomía.
En sus tratados sobre aritmética explica métodos para efectuar
divisiones, multiplicaciones y operaciones con fracciones, que entiende con
base sexagesimal (debido, probablemente a la influencia sumeria). Además de
todo esto, anuncia que va a hablar sobre cómo extraer raíces cuadradas, aunque
esa parte de su obra no se ha conservado.
Sus obras sobre geografía y astronomía parecen influidas en gran
medida por las de Ptolomeo.
Aun con todo, lo que marca la diferencia de sus libros con los de
otros autores de la época es la cercanía y la naturalidad con que trata las
matemáticas. No escribe para eruditos y estudiosos, al menos no sólo para
ellos, sino que escribe algo que un comerciante pueda leer y emplear en sus
negocios, o que a un agricultor le sirva para saber cómo construir un canal.
Lo mejor es ver esto mediante un ejemplo, y así de paso ligar con el estudio
de su libro más importante: “El libro del álgebra”.
Pues bien, en esta obra, encargada directamente por el califa Al-Mamún
(o al menos eso asegura la introducción),
explica métodos algebraicos para resolver ecuaciones. Las ecuaciones que
aparecen son de primer y segundo grado; las ecuaciones de grados superiores
eran conocidas por Al-Jwarizmi, pero no parecían ser de su interés.
Cabe destacar que la notación que emplea era un tanto primitiva,
llamaba a lo que hoy entendemos por incógnita “la cosa”, resultando en frases
tan divertidas como “cuadrado de la cosa igual a cosas” para referirse a
“(x^2)=b*x”.
Además, las demostraciones son gráficas, mostrando influencia hindú y
euclídea.
Y vamos por fin con el ejemplo prometido. Muchas de las ecuaciones que
a aparecen en el libro vienen justificadas por problemas del día a día, usando
como ejemplo agricultores que venden a por tanto dinero cada saco de trigo y
quieren saber cuánto van a obtener por toda su cosecha. El libro incluso
incorpora ejercicios propuestos para que practiquen sus lectores, y todos ellos
vienen motivados por familias que reparten herencias, construcciones de
canales, cálculo de tierras, y problemas mundanos de por el estilo.
Por supuesto, queda mucho más que decir sobre este personaje y su
obra, sin embargo no quiero alargar esta entrada más de la cuenta, con que me
decido a concluirla.
Diego Munuera Merayo.
Diego Munuera Merayo.